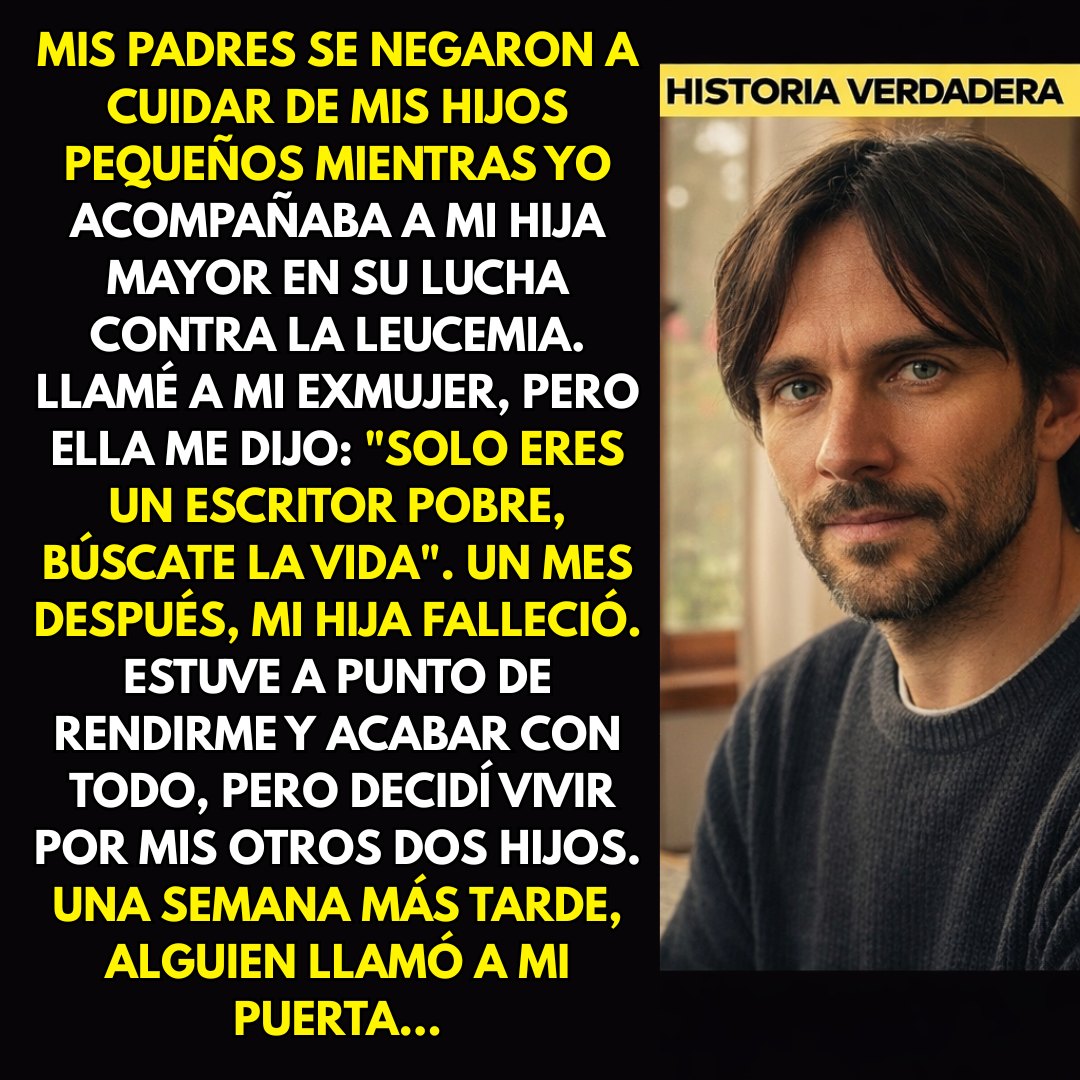Su respuesta fue fría, casi administrativa:
Que estaba en otra etapa, que no podía volver, que me las arreglara.
Después llamé a mis padres, convencido de que, por instinto, por humanidad, iban a reaccionar. Pero estaban de viaje y lo llamaron “un susto”, algo que “seguro pasa”.
Ahí me vi de golpe: en un pasillo de hospital, con mi hija internada y mis dos hijos pequeños agarrados a mis piernas. Solo. Absolutamente solo.
Vivir en el hospital: sobrevivir, no vivir
El diagnóstico se confirmó: leucemia mieloide aguda, agresiva. Tratamiento duro. Pronóstico incierto.
Me dejaron quedarme con los tres en una habitación por mi situación. Y ahí empezó una rutina inhumana:
Dormir sentado, mal, en una silla.
Alimentarnos como podíamos.
Llevar a Hugo y Mateo a una escuela cercana por emergencia.
Volver corriendo al hospital.
Cuidar a Elena y trabajar con el portátil para que no se nos cayera todo lo demás.
Elena perdía el pelo, el color, la fuerza. Aun así, intentaba sonreír. Y esa valentía me partía.