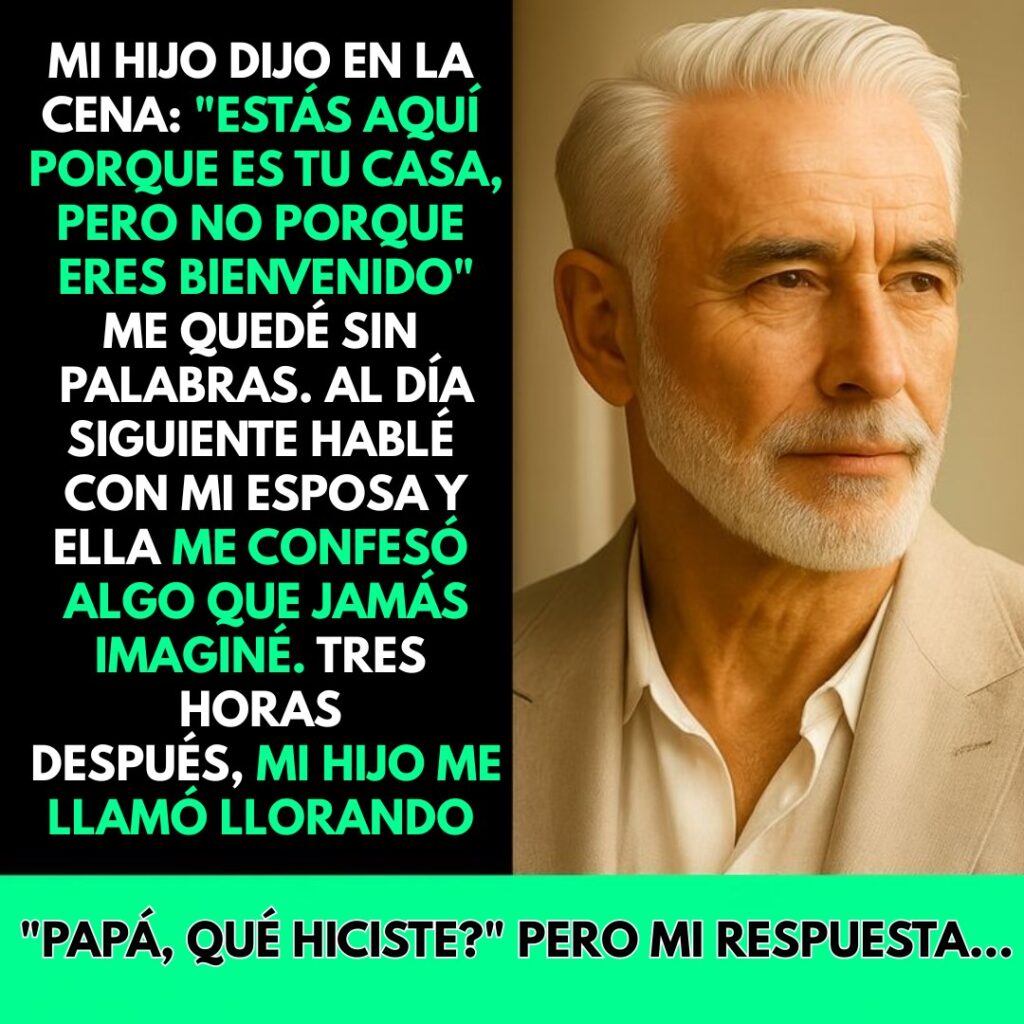A la mañana siguiente me levanté temprano. Preparé café solo para mí. Abrí la ventana. Respiré profundo. Y tomé una decisión que cambiaría todo.
No hice una escena. No dejé cartas dramáticas. No reclamé amor. Hice algo más poderoso: me elegí.
Llamé a una amiga que no veía desde hacía años. Luego a otra. Volví a caminar. Volví a leer. Volví a reír. Empecé a salir, a ocupar espacios que había abandonado por creer que “ya no me correspondían”. Incluso retomé un pequeño trabajo que siempre había amado.
Con el tiempo, algo curioso ocurrió.
Mi ausencia empezó a pesar más que mi presencia silenciosa.
Mi hijo llamó. Una vez. Luego otra. Preguntó cuándo volvería. Dijo que la casa se sentía vacía. Yo lo escuché con calma. Sin rencor. Sin reproches.
—Estoy bien donde estoy —respondí—. Y eso es nuevo para mí.
No volví como antes. Volví distinta. Con límites. Con voz. Con dignidad.